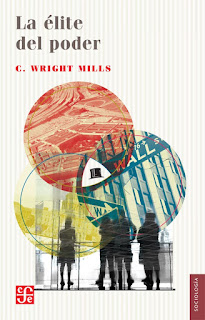Tiene gracia que quienes presumimos de ocupar un lugar esencial dentro de la historia de la humanidad, casi en un sentido hegeliano de culminación de eso que el filósofo aleman llamaba espíritu, los herederos de la ilustración, la modernidad y la razón, en realidad la usemos tan poco y, a todos los efectos, nos comportemos como una de esas tribus o civilizaciones de salvajes que miramos siempre por encima del hombro.
En este sentido, el occidente neurótico al que pertenecemos recurre siempre a esa imagen ideal de sí mismo cuando la realidad le pone contra la pared.
Nosotros somos los civilizados y ellos, los que nos matan, son los bárbaros.
Y somos muy buenos buscando la paja en el ojo ajeno. Se nos da realmente bien utilizar la razón para sacar las vergüenzas a los otros buscando demostrarles y demostrarnos que ellos son los que están equivocados.
Pero no lo somos tanto para buscar la viga en el nuestro, para preguntarnos sobre ese odio que generamos en el mundo, para indagar sobre las consecuencias de nuestros actos siempre orientados al beneficio propio y a la destrucción del otro si este no quiere obediente ocupar el lugar que nosotros, desde la cima del mundo, les tenemos asignado.
No somos tontos.
No estamos demasiado interesados en mirar a la cara a nuestros demonios por si descubrimos el interesado imperialismo destructor con el que llevamos siglos relacionándonos con el resto del mundo. Por debajo del discurso, siempre más teórico que práctico, de la civilización, la libertad y la democracia, funciona otro discurso, el imperialista y descarnado del interés económico.
Tampoco estamos demasiado interesados si las armas con las que el terrorismo musulmán nos mata en nuestras casas han sido fabricadas a doscientos kilómetros de nuestras casas o si el dinero con el que las compran procede del mismo banco que nos financia la hipoteca.
Como los salvajes que creemos no ser, preferimos fijarnos en la superficie, en el rostro y la procedencia del asesino que nos mata.
Como los salvajes que creemos no ser, confundimos los efectos con las causas y nos arrodillamos ante el primer prestidigitador que nos habla al vientre y no al intelecto.
Se vive mejor dentro de ese relato de buenos y malos en el que por supuesto nosotros somos los buenos.
Se vive mejor pensando que, si alguien todas las mañanas se levanta odiándonos, no es porque nosotros hayamos hecho algo mal sino porque ellos culturalmente son malvados.
E, insisto, somos realmente buenos en eso, en no hacernos ciertas preguntas mientras nos refugiamos, como Narciso, en el reflejo de luces, derechos y libertades que nos devuelve el espejo.
Un reflejo que, curiosamente, y de ser cierto, nos obligaría a nosotros, precisamente a nosotros, los depositarios de la modernidad y la razón, a hacernos todas esas incómodas preguntas que a nuestra espalda claman al cielo.
Si somos quienes decimos que somos, estamos obligados, precisamente por nuestra tradición, a ir mucho más lejos.
Pero no lo hacemos.
No somos quienes creemos ser.
Y además somos muy buenos disimulando todo lo salvajes que somos.
Hemos convertido nuestra civilización en una coartada, en una máscara que disfraza y legitima a la bestia que llevamos dentro, una bestia que sobre la tecnología y el dinero, las armas y los bancos, ha hecho un sayo de la capa del resto del mundo.
Mejor, como los salvajes que no creemos ser, un relato de buenos y malos junto a la crepitante hoguera dela televisión.
Mejor borrar a todos aquellos malvados que atentan contra nuestra sagrada vida sin plantearnos por qué se levantan cada mañana deseando hacernos daño.
Es demasiado complejo.... y además es black friday.